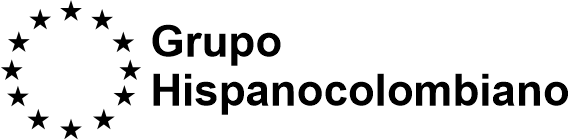En enero pasado la Policía española detuvo a 30 prófugos, de ellos 26 estaban reclamados en el extranjero, entre los que destaca el dominicano Juegers Veloz, detenido en Palma de Mallorca (Islas Baleares) y buscado por EEUU por una estafa de unos 250 millones de dólares. Durante 2013, el Grupo de Localización de Fugitivos, integrado por 20 agentes, detuvo a 317 personas, 270 de las cuales estaban reclamadas por las autoridades judiciales de otros países y 4 estaban buscadas por la Justicia española. Yolanda Payan está reclamada por su país (Colombia) pero también por Austria e Italia por delitos de homicidio, robos con violencia en joyerías y pertenencia a grupo organizado. Además están siendo buscados en España los británicos Kevin Thomas Parle, de 33 años y reclamado por un homicidio doloso en su país; y Christopher Guest More, de 36 años y buscado por la justicia británica por un delito de homicidio. Desde hace años la Policía española busca al alemán Dietmar Linke, reclamado por su país por provocar una fuerte explosión y robar cajas fuertes, mientras que el albano Dritan Rexhepi, es perseguido por Italia y Bélgica por trafico de drogas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y quebrantamiento de condena. Los cinco españoles más buscados son: Óscar Santacruz Juan, Omar Tebar Tomas, Antonio Jesús Barge Valdés, Julio González Rubio y José Manuel Canela Vázquez, según la Policía.
Exequátur y Reconocimiento de Laudos Arbitrales Internacionales en Colombia
En lo que a semántica se refiere, la palabra latina exequatur (literalmente, “ejecútese”) puede entenderse, de manera amplia, como el conjunto de reglas en virtud de las cuales un Estado verifica si un fallo de otro Estado reúne los requisitos para ser reconocido para su posterior ejecución en el país. Por su parte, en el ámbito del arbitraje internacional, el procedimiento de “homologación” de laudos arbitrales extranjeros para que se entiendan válidos y exigibles en un ordenamiento jurídico interno se denomina “reconocimiento”. Este es el término recogido por la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (piedra angular del arbitraje internacional), y el que se ha adoptado, con el apoyo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), en un sinnúmero de legislaciones y decisiones jurisprudenciales alrededor del globo. Si bien pudiera inferirse que reconocimiento y exequátur son términos jurídicos sinónimos, técnicamente hablando, el “reconocimiento” se predica de laudos arbitrales internacionales, mientras que el “exequátur” lo es de sentencias judiciales de otros países. Esta diferencia terminológica no es despreciable en lo más mínimo: por mandato de la Convención de Nueva York (arts. II a V), el reconocimiento de un laudo se debe regir por un procedimiento simplificado y solo puede negarse por las causales referidas a graves fallas en el acuerdo arbitral, el procedimiento del tribunal o el propio laudo, según lo previsto en la misma Convención. Por su parte, el exequátur de una sentencia se rige por un procedimiento más complejo (con práctica de pruebas) y procede según cualesquiera causales referidas al proceso o a la sentencia, según lo previsto por las normas de derecho nacional (habitualmente más exigentes que las de la Convención de Nueva York). El caso colombiano En nuestro medio, por una imprecisión conceptual que viene del Código de Procedimiento Civil de 1970 (CPC, arts. 25 y 693)[1], tradicionalmente nos hemos referido a ambos procedimientos como “exequátur”, sin importar si se trata de laudos internacionales o sentencias judiciales. Ciertamente, fue esa imprecisión la que llevó a que en Colombia se aplicara indebidamente la Convención de Nueva York durante 21 años: así, cuando se solicitaba el reconocimiento de laudos arbitrales internacionales en Colombia, la Corte Suprema de Justicia aplicaba el procedimiento propio del exequátur del CPC. Al hacerlo, o bien se apartaba de la Convención de Nueva York y aplicaba íntegramente las causales del exequátur del CPC (algo contrario a lo dispuesto por la Convención) o, lo que es peor, aplicaba de manera acumulativa las causales de la Convención de Nueva York y las del CPC, con lo que hacía todavía más gravoso el procedimiento de reconocer un laudo internacional en Colombia[2]. A pesar de un tardío viraje jurisprudencial en sentido opuesto[3], a Colombia se le percibía – y aún se le percibe- como un país hostil al arbitraje internacional y como una sede poco apetecida para este tipo de procedimientos. Algo que, por supuesto, se quiso cambiar con el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (L. 1563/12). Los artículos 111 y siguientes de la Ley 1563 intentaron enmendar los desatinos del CPC y, para ello, utilizaron, por primera vez y con base en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Internacional, el término “reconocimiento de laudos extranjeros”. Así mismo, se adoptaron, en términos casi idénticos, las causales de denegación de reconocimiento de laudos contenidas en la Convención de Nueva York. Paradójicamente, el Código General del Proceso (CGP, L. 1564/12) no siguió los pasos de su inmediata predecesora y, en sus artículos 30 (num. 5) y 605, regresó sobre el término “exequátur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero”, expresión desafortunada que el legislador tuvo el buen criterio de morigerar, al dejar la regulación de ese mal llamado exequátur a “las normas que regulan la materia”, esto es, a la Ley 1563. Así las cosas, la inapropiada utilización del término en el CGP no debería darse para malos entendidos. Por expresa remisión normativa al Estatuto Arbitral, el exequátur de laudos arbitrales internacionales es un verdadero reconocimiento, tal y como lo regulan los artículos 111 y siguientes de la Ley 1563. De manera que cualquier alusión a “exequátur de laudos extranjeros” en el CGP debe leerse como “reconocimiento de laudos arbitrales proferidos en el extranjero”. Ojalá jueces y abogados practicantes del arbitraje internacional en Colombia sigamos hablando de reconocimiento y ejecución y no de exequátur de laudos internacionales. No vaya a ser que perpetuar la imprecisión lingüística nos haga repetir la triste historia que caracterizó el arbitraje internacional en Colombia terminando el siglo pasado y comenzando este. [1] Esta imprecisión puede obedecer al hecho de que el CPC fue adoptado en 1970, antes de que Colombia adhiriera de manera definitiva a la Convención de Nueva York mediante la Ley 39 de 1990. [2] Los dos casos “hito” sobre este punto están contenidos en las decisiones de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 26 de enero de 1999 y del 1° de marzo de 1999, M. P. Pedro Lafont Pianeta y José Fernando Ramírez Gómez, respectivamente, (caso Merck c. Tecnoquímicas); y la sentencia del 20 de noviembre de 1992, M. P. Héctor Marín Naranjo (caso Sunward Overseas S. A. c. Servicios Marítimos Limitada Semar Ltda.) [3] Las sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 27 de julio del 2011, M. P. Ruth Marina Díaz Rueda (Caso Petrotesting y otra c. Holsan Oil), y del 19 de diciembre del 2011, M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez (Caso Drummond c. Ferrovías) entendieron que las causales del recurso de anulación del CPC y la Convención de Nueva York no eran acumulables, y que en razón de la especialidad de la materia, las únicas de recibo eran las de la Convención de Nueva York. Nicolás Lozada Pimiento ÁMBITO JURÍDICO
Solicitud del Certificado de Antecedentes Penales de España desde el extranjero
El certificado de antecedentes penales de España puede solicitarse: Por internet, a través de la sede electrónica del ministerio de Justicia, siempre que posea un certificado digital (para más información, Enlace) Personalmente, a través de la Embajada o Consulado General de España en el extranjero y en algunos de los Consulados honorarios de España en el extranjero. En este último caso, deberá presentar la siguiente documentación: DNI o pasaporte (original y fotocopia) Formulario 790 debidamente cumplimentado y firmado Documento que justifique que ha abonado la tasa de 3, 70 €. ADVERTENCIAS Cuando el certificado no lo solicite el interesado, sino un representante, éste deberá presentar también su DNI o pasaporte (además del original o fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del representado), así como el documento que acredite la representación (original y fotocopia) otorgada mediante poder notarial, declaración en comparecencia personal del interesado o cualquier medio suficiente en derecho que deje constancia fidedigna de tal representación. Ministerio de Justicia de España
Solicitud de Certificados de Nacimiento, Matrimonio y Defunción de ciudadanos españoles
Para obtener estos certificados o actas se debe hacer lo siguiente: Si están inscritos en Registros Civiles en España pueden solicitarse vía Internet en la página del Ministerio de Justicia www.justicia.es, se pueden solicitar los Certificados para que se envíen a una dirección postal o mediante el Certificado Digital en el siguiente enlace: Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. Si están inscritos en los Consulados Generales se solicita al Consulado General correspondiente. Para nacimientos y matrimonios celebrados fuera de España, los interesados que ya residen en España deberán solicitar tales certificados en el Registro Civil Central, calle Montera, nº 18, CP 28013 (Madrid).
Defunciones de españoles en el extranjero
Las defunciones de españoles acaecidas en el extranjero también deben ser inscritas en el Registro Civil Consular. Primero se practican en el Registro Civil local del país y, posteriormente, sin ningún tipo de plazo, se debe solicitar la inscripción de la defunción en el Consulado español más cercano a donde se haya producido el fallecimiento del ciudadano español. Para solicitar la inscripción de defunción en el Registro Civil Consular deberá la persona interesada rellenar la “hoja declaratoria de datos”, que se puede descargar en el sitio siguiente enlace: FORMULARIO INSCRIPCION DEFUNCION.pdf
Del inmigrante ilegal al sin papeles ¿La visión jurídica como solución para la deontología periodística?
1.- INTRODUCCIÓN El presente artículo tiene por objeto analizar algunos de los términos más usados por los medios de comunicación del ámbito del Estado español para referirse a los inmigrantes sin permiso de residencia. Asimismo, se exponen las soluciones halladas por los periodistas para evitar la denominación inmigrante ilegal y ofrezco una alternativa a esa terminología. Para contextualizar el objeto de estudio no está de más recordar unos datos demográficos. En España, los extranjeros censados se aproximaban a la cifra de 400.000 en el año 1990. En el año 2000, los extranjeros empadronados ascendían a 923.879. En 2010 fueron 5.747.734. Y en 2013 disminuyó la cifra hasta 5.118.112 personas[1]. La llegada de ese número de extranjeros e inmigrantes[2] procedentes mayoritariamente de países latinoamericanos y europeos[3] generó toda una serie de noticias en los medios de comunicación. Fue en la década de 1990 cuando se empezaron a usar de forma generalizada términos como indocumentado,clandestino, inmigrante ilegal, ilegal, inmigrante sin papeles, sin papeles, etc. Lo hacía la población y lo hacían los medios de comunicación, en un proceso de retroalimentación mutua. Probablemente, las expresiones más populares y de mayor uso hayan sido ilegal y sin papeles. A la prensa escrita, a la radio y a la televisión les han ido muy bien, porque necesitan usar un lenguaje sencillo, directo y que al público lector u oyente le resulte familiar. Y si no era familiar, con el tiempo y la repetición diaria, han acabado siéndolo. 2.- LA DENOMINACIÓN INMIGRANTE ILEGAL Inicialmente triunfó en la prensa española la denominación inmigrante ilegal. También se usó ilegal, tras convertir el adjetivo en nombre, tal como señala Portolés (2000). Este proceso de conversión sucede normalmente con adjetivos que tienen connotaciones peyorativas y de ese modo intensifican su fuerza negativa. En ambos casos esas expresiones se utilizan para referirse a los extranjeros que han entrado en España sin la documentación que el Estado les exige y/o que residen en ese país y no disponen del permiso de residencia que las leyes prevén. Los medios de comunicación en Catalunya seguían diversos criterios, en el uso o no de los términos sin papelese inmigrante ilegal. Tuvo que pasar un tiempo para que hubiera reacciones. Inicialmente los periodistas (Sorolla, 2002) se defendieron de las críticas pidiendo que se reconocieran las dificultades con las que se encuentran, la precariedad con la que trabajan, señalando la circunstancia de la rapidez propia de la misma naturaleza de esos medios, etc. Los periodistas, no obstante, hicieron un esfuerzo para cambiar rutinas y plantearse cómo mejorar el lenguaje que usaban en materia migratoria. Crearon códigos de buenas prácticas en esta materia, modificaron códigos deontológicos y los pusieron en práctica en mayor o menor grado. En 1998 el Col·legi de Periodistes de Catalunya incluye en un manual de estilo la recomendación de evitar el término ilegal aplicado a inmigrantes sin permiso de residencia. En el año 2000 la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona de acuerdo con la Comissió de Defensa del Col·legi de Periodistes de Catalunya emiten un dictamen mediante el cual rechazan el uso del término ilegal para referirse a inmigrantes. Dicho dictamen es a su vez generador de la campaña del Colegio de Periodistas “¡no me llames ilegal! Soy persona como tú”[4]. Este dictamen aporta argumentos fundamentalmente jurídicos en contra del uso de la denominación ilegal para referirse a personas. En 2002 se publican una serie de artículos en los Quaderns del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)[5] que hacen críticas desde el ámbito deontológico-periodístico acerca del tratamiento que se hace del fenómeno migratorio en los medios audiovisuales catalanes. En años posteriores la asociación SOS Racisme presenta numerosas quejas ante el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) a fin de sensibilizar a los medios que tienen presencia en Catalunya, para tratar de concienciar a quienes trataban la materia migratoria en prensa, radio y televisión. El mismo CIC emite varios comunicados (en 2000, 2005, 2006 y 2012) recordando el uso incorrecto del término ilegal para referirse a inmigrantes[6]. Aún hoy se utiliza puntualmente en algunos medios de comunicación catalanes y españoles la denominacióninmigrante ilegal. Ni la autorregulación, ni los defensores de los lectores, ni los códigos deontológicos, ni los libros de estilo han erradicado de forma absoluta esa rutina periodística. Más bien, se está consiguiendo que descienda su presencia en los medios a causa de la reducción del número de noticias que aparecen en la prensa en las que se trata el hecho migratorio en y hacia este país. Para evitar decir ilegales se propusieron diversas alternativas. Una fue inmigrantes en situación administrativa irregular, que acabó convirtiéndose en la práctica en inmigrante irregular o directamente en irregular. Esta denominación parece menos criminalizadora con el extranjero. También se usó inmigrante sin papeles o directamente sin papeles, más útil para la prensa. Es un término inexacto pero más simple y no tan vejatorios como ilegal. Lo usa desde hace muchos años un diario de los más vendidos en Catalunya, como es el Periódico de Catalunya. Y lo hace excluyendo cualquier otra forma de denominación. También lo ha usado El País internacional[7] entre otros. Lamentablemente, sin embargo, no es la primera vez que se asocia la palabra ilegal con la figura del inmigrante. De acuerdo con García España (2001), los factores que hacen que se relacione en prensa el delito del que se informa con la situación de ilegalidad administrativa del sujeto activo que lo comete son diversos: mensajes políticos, mensajes emitidos por la legislación de extranjería y la categorizante información proporcionada por los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, siguen tildando en ocasiones a la persona inmigrante como inmigrante ilegal o ilegal. Dicha afirmación se corrobora mediante la lectura de periódicos españoles como ABC, El Mundo, El Periódico de Aragón, La Vanguardia, 20 Minutos, El País, Qué! y La Razón, entre otros[8]. Y si la prensa recoge este término es gracias, en parte, a la clase política[9]. Estas circunstancias han favorecido que la población haya acuñado la expresión para referirse al extranjero que carece de permiso de residencia o estancia en España. Es constatable que incluso algunos jueces han recogido en sus sentencias la expresión inmigrante ilegal[10]. A pesar de que ninguna norma de las consultadas hable de inmigrantes
España restituirá nacionalidad a judíos sefardíes
España restituirá la nacionalidad española a los descendientes de judíos sefardíes expulsados de la península ibérica hace cinco siglos, y no les obligará a renunciar a su otra nacionalidad sea cual sea su actual país de origen, informó el viernes el gobierno. Hasta ahora, la legislación española reservaba el beneficio de la doble nacionalidad a ciudadanos latinoamericanos y de otras excolonias como Filipinas. “Lo que hoy hacemos es reencontrarnos”, dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. “Había una deuda histórica con aquellos que siempre han querido ser españoles, que allá donde viviesen han llevado nuestra lengua, el sentido de pertenencia”. “Muchos de ellos, como ocurre en el bazar de Estambul, guardaban incluso las llaves de sus casas, esas casas de las que fueron expulsados”, añadió. España ya tenía vías para facilitar la ciudadanía a los sefardíes. Pero el nuevo proyecto, que debe ser ratificado por el Parlamento, simplifica los trámites. Las personas que soliciten la nacionalidad española deberán acreditar su origen sefardí y una especial vinculación con el país. Esa condición podrá ser certificada por un funcionario, la autoridad rabínica competente y la Federación de Comunidades Judías de España. “España, una vez más, no sólo no decepciona sino que da un paso histórico a favor de los judíos sefardíes”, señaló Isaac Querub, presidente de la Federación, en un comunicado. Se calcula que hay más de dos millones de judíos sefardíes en el mundo y que miles de personas, fundamentalmente en Turquía, el norte de Africa y América Latina, podrían beneficiarse de esta nueva ley. La palabra sefardí proviene del hebreo y significa literalmente “español”. Los sefardíes son descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. Muchos de ellos han conservado el idioma y las costumbres ibéricas a lo largo de los siglos. El Decreto de la Alhambra o Edicto de Granada, promulgado por los Reyes Católicos Isabel y Fernando, forzó la expulsión de todos los judíos que no aceptaran convertirse al catolicismo. Las estimaciones de la cifra total de judíos que salieron de la península ibérica son muy dispares, pero los historiadores consideran que pudieron ser hasta 200.000 personas. La mayoría se dispersó por capitales como Estambul, Londres y El Cairo. Muchos de los judíos que abrazaron la religión católica para permanecer en España fueron perseguidos y condenados a muerte por tribunales de la Inquisición. AP
Tansporte de Lujo en Bogotá
Vehículos: Cuando llegue a Bogotá, puede alquilar vehículos de alta gama, algunas empresas tambien prestan el servicio de conductor y escoltas o en algunos casos proporcionan otras ventajas como hacer una reserva en un teatro, por ejemplo. Ampliar información en los siguientes links: Link 01 Link 02 Link 03 Aviones: Actualmente en el país, este tipo de servicios va en alza, transportar a algunos de sus empleados dentro del país o al extranjero es cada vez más accesible. Por ejemplo, en Central Charter de Colombia S.A, una empresa nacional que lleva más de 32 años suministrando este servicio, aseguran que aproximadamente 80% de los vuelos que realizan son corporativos. Los precios en Colombia son similares a los de las empresas extranjeras y el servicio se paga en dólares según la Tasa Representativa del día. El Gulfstream 5, uno de los más grandes aviones que sirve para largos trayectos, puede costar entre 10.000 y 14.000 dólares la hora de vuelo. La compra de un avión tiene una variación de precios entre los US$300.000 hasta los US$10 millones, todo depende del modelo del aparato. En Colombia los impuestos por la compra son de los más caros de la región. Por este concepto se tiene que cancelar el 46% del valor comercial de la aeronave. En el mercado nacional hay disponibles más de 40 tipos de aviones para alquiler. “Una familia que quiera hacer un recorrido por los llanos Orientales por una hora puede pagar desde 1’500.000 pesos más IVA en un avión básico, mientras que si un equipo de fútbol –por dar un ejemplo– alquila un Boeing 767 de 83 personas, le costará 30.000 dólares la hora, a lo que se le suma el IVA y el permiso internacional, que puede costar entre 1.500 y 3.000 dólares”, asegura Darío Castiblanco, de la compañía FLY BY Corporation. La persona que alquila tan solo debe pagar los costos de renta, el IVA y las tasas aeroportuarias que cobra cada terminal aéreo por pasajero. El trámite es sencillo, pues debe contar con el dinero establecido por la compañía y la lista de pasajeros que viajan con número de identificación. En caso de tratarse de un vuelo internacional, hay que suministrar la fotocopia de la hoja con la foto y los datos de los pasaportes de cada uno de los pasajeros. Los costes de alquiler incluyen piloto, copiloto, servicio a bordo, gastos de plataforma y mantenimiento. Lo único que debe hacer quien alquila es llegar a la hora pactada al hangar de abordaje. La mayoría de alquileres los hacen las compañías que trabajan con hidrocarburos y los recorridos nacionales más frecuentes son desde la capital del país hacia campos petroleros como Rubiales y ciudades como Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y Sogamoso. En promedio, la tarifa a Campo Rubiales está en 18 millones de pesos más IVA. “Hay empresarios que necesitan viajar de una ciudad a otra y regresar la misma mañana. Ellos hacen sus gestiones en su lugar de destino y cancelan un 10 por ciento del alquiler por cada hora de espera”, explica Castiblanco. Si quiere comprar un avión Lo primero que debe tener en cuenta quien quiera comprar una aeronave es que sus recursos destinados a esta inversión tienen que ser justificados legalmente. El trámite se hace a través de entidades bancarias especializadas en Estados Unidos. Acto seguido, se hace un contrato basado en el depósito del dinero establecido y después se hacen los trámites de nacionalización y matrícula CHK. Los costes de combustible oscilan entre 400.000 y 450.00 pesos por hora de vuelo y, si no cuenta con piloto, podrá contratar uno desde 250.000 pesos por hora de vuelo. A lo anterior hay que sumarles los costes de parqueo, que dependen del tamaño de la aeronave; arrendar un hangar para un avión pequeño cuesta 800.000 pesos mensuales, mientras que para un aeroplano grande el precio puede llegar a los 10 millones de pesos al mes. ¿cuánto cuesta mantener un avión? Existen dos maneras de administrar un avión privado. La primera de ellas es estar personalmente al tanto de los gastos y las necesidades propias del avión, como si fuera el automóvil que utiliza a diario. La segunda forma es delegar la administración a la compañía con la cual usted hizo la compra. Es el caso de agencias como Aviaservice entre otras. Está tiene la posibilidad, si el cliente lo considera necesario, de pilotar y administrar al avión en todos sus requerimientos, desde el parqueo en el hangar hasta la puesta a punto para el vuelo. “Con una mensualidad de $1 millón el avión tiene derecho a estar parqueado en un hangar en el aeropuerto. El mantenimiento, cambio de aceite, reparaciones, estado de las llantas entre otras cosas le cuesta en promedio US$100 por hora volada. La gasolina, la puesta a punto del avión, el permiso aeronáutico para el vuelo, el derecho al despegue y aterrizaje y si es necesario planillar a la tripulación tiene un costo que varía entre US$600 y US$700”. Quizás estos montos puedan parecer un poco altos, pero si se tiene en cuenta el ahorro en el tiempo que se emplea en el trayecto, el ahorro de las filas en aeropuertos y las conexiones entre los destinos el beneficio puede ser aún más grande. Un empresario, que resida en Medellín y deba viajar a una reunión en Bucaramanga, debe tomar un avión en el aeropuerto Olaya Herrera o en Rionegro con destino a Bogotá y ahí tomar una conexión para Bucaramanga, como mínimo debe disponer de medio día para hacer este recorrido. Pero si se dispone de un avión privado solamente es necesario preparar el viaje desde el Olaya y dirigirse directamente a Bucaramanga sin tener que ir hasta Bogotá, lo que significa un ahorro en tiempo de casi 2 horas por trayecto. http://bogotacity.olx.com.co/vuelos-charter-colombia-alquiler-de-aviones-y-helicopteros-pasajeros-y-carga-pesada-iid-92269663 http://horizon-jets.com.co/private-jet-charter-cities.php?city=bogota&state=&id_city=5485 http://www.altolujo.com/viajes-de-lujo/guia-para-comprar-un-avion-privado/ http://www.privejets.com/aviones-privados/colombia/ http://aviones.findthebest.es/d/t/Privados/Jet
Constituir una Sucursal de Sociedad Extranjera en Colombia
Paso 1: Los documentos requeridos para la constitución de una sucursal de sociedad extranjera: Certificado de existencia y representación legal de la sociedad inversora, expedido por el funcionario competente del domicilio de la sociedad. En caso de tratarse de una persona natural, deberá hacerse llegar una copia del pasaporte. Poder autorizando a un abogado o persona natural para actuar en nombre de la sociedad inversionista. Estatutos de la casa matriz. Resolución del órgano competente de la casa matriz autorizando la apertura de la sucursal en Colombia, señalando como mínimo: Los negocios a que se va a dedicar la sucursal El monto de capital asignado a la misma Su domicilio Su duración. Las causales para la terminación de los negocios. El nombramiento del representante legal y sus atribuciones El nombramiento del revisor fiscal Los documentos mencionados deberán contar con la cadena de legalizaciones establecida en la legislación colombiana, la cual consiste en lo siguiente: La autenticación de los mismos por un notario público del domicilio de la sociedad o persona natural inversionista, el cual certifique la representación legal, veracidad del documento y la existencia de la sociedad. La verificación de la información de dichos documentos por el cónsul colombiano del mismo domicilio. El reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La traducción de dichos documentos al castellano, cuando sea necesario, por un traductor oficial certificado como tal en Colombia. Los anteriores pasos para legalizar no aplican si el país de donde provienen los documentos ha firmado la Convención de la Haya, en cuyo caso sólo se requiere la notarización y la «Apostilla», sin perjuicio de la traducción oficial de los documentos, en caso de requerirse. Paso 2: Protocolizar en escritura pública: Para este paso se requieren los documentos mencionados en el primero paso. La escritura pública debe contar con la firma del representante de la compañía extranjera en Colombia. La firma de la escritura pública de constitución genera el pago de derechos notariales correspondientes al 3.0 por mil del valor del capital asignado. Paso 3: Obtener las cartas de aceptación de los cargos de la sucursal: Deberán obtenerse cartas de aceptación al cargo de las personas nombradas en los estatutos de la compañía, como es el caso del representante legal y su suplente. Dichas cartas deben incluir el nombre completo de la persona que acepta el cargo, el cargo, el documento y número de identificación de la persona y su firma. Paso 4: Efectuar el Registro Único Tributario (RUT) Este trámite se puede hacer personalmente o a través de apoderado, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para así obtener el NIT de la sucursal.La escritura pública de constitución, las cartas de aceptación, y el formulario adicional para fines tributarios (RUT y NIT si es el caso) diligenciado indicando los impuestos a los que la compañía estará sujeta, deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio de la sucursal. Para ello debe diligenciarse el formulario de matrícula mercantil. La inscripción en la Cámara está sujeta al pago del impuesto de registro, equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la sucursal. Dicha inscripción debe renovarse anualmente ante la misma entidad. En el siguiente link se puede consultar los rangos establecidos para el pago correspondiente. Paso 5: Registrar los libros de la compañía en la Cámara de Comercio. Toda sucursal deberá tener los libros de contabilidad, entre los cuales se incluyen los siguientes: Libro diario Libro mayor de balance Valor de la inscripción de los libros de comercio corresponde al 1.74% de un SMMLV , que para el 2.014 equivale a la suma de para el 2.013 es de COP 10.718 pesos (USD 5,6 teniendo en cuenta una TRM de COP 1.900 pesos) Paso 6: Abrir una cuenta bancaria en la entidad de su elección. Toda sucursal debe abrir una cuenta a su nombre en una entidad bancaria. En esta cuenta se hará el depósito del capital por parte de los inversionistas. Para información de las entidades financieras en Colombia puede visitar la página web de la Súper Intendencia Financiera. Paso 7: Registrar la inversión extranjera en el Banco de la República. Una vez efectuada la inversión, es decir una vez se cubra el capital asignado a la sucursal, y posteriormente en cada aumento del mismo, deberá efectuarse el registro de la inversión extranjera ante el Banco de la República. El procedimiento de registro de la inversión varía dependiendo de la modalidad en la que ésta se haya efectuado. Para información detallada sobre este procedimiento consultar el hipervínculo de cómo registrar la inversión. Proexport.
Régimen Tributario Colombiano
IMPUESTO DEFINICIÓN TARIFA Renta y Ganancia Ocasional El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento nacional y grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinaras de la empresa. El impuesto de ganancia ocasional es complementario al impuesto sobre la renta y grava las ganancias derivadas de actividades no contempladas en las operaciones ordinarias. Impuesto de renta:25% Ganancia Ocasional:10% Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) El CREE es un impuesto de carácter nacional y consiste en un aporte de las personas jurídicas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social. El CREE se aplica sobre los ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de las empresas. Este impuesto remplazó algunas contribuciones sociales basadas en la nómina. 9% hasta el 2015, 8% a partir del 2016 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación de servicios y venta e importación de bienes. Tres tarifas según el bien o servicio: 0%, 5% y 16% Impuesto al consumo Impuesto indirecto que grava los sectores de vehículos, telecomunicaciones, comidas y bebidas. 4%, 8% y 16% Impuesto a las Transacciones Financieras Impuesto aplicado a cada transacción destinada a retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y cheques de gerencia. 0,4% por operación. Impuesto de Industria y Comercio Impuesto aplicado a las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción de una municipalidad o distrito, por un contribuyente con o sin establecimiento comercial, Se cobra y administra por las municipalidades o distritos correspondientes. Entre 0,2% y 1,4%. Impuesto Predial Impuesto que grava anualmente el derecho de propiedad, usufructo o posesión de un bien inmueble localizado en Colombia, que es cobrado y administrado por las municipalidades o distritos donde se ubica el inmueble. Entre 0,3% a 3,3% Debido al creciente número de consultas sobre el Régimen Tributario Colombiano, hemos decidido dedicar un post a dicho tema. En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. La tarifa general del impuesto sobre la renta es del 25%. Hay un sistema de progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta para empresas que inicien actividades o formalicen su actividad preexistente, a partir del 1 de enero de 2011 y que se consideren “pequeñas” por el tamaño de sus activos y el número de sus empleados. A partir del 1 de enero de 2013 se creó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), cuya tarifa para el año 2013 es del 9%. El régimen de zonas francas colombiano contempla una tarifa del impuesto sobre la renta del 15% para ciertos usuarios calificados que aplica tanto a las exportaciones de bienes o servicios como a las operaciones nacionales. Régimen de Zonas Francas: Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga los siguientes beneficios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas: Tarifa de impuesto de renta de 15%*. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL), para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior. Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional. Las exportaciones que se realicen desde Zona Franca a terceros países son susceptibles de beneficiarse de los acuerdos comerciales internacionales celebrados por Colombia. Posibilidad de realizar procesamientos parciales por fuera de la Zona Franca hasta por 9 meses. Posibilidad de vender al territorio nacional los servicios o bienes sin cuotas ni restricciones, previa nacionalización de la mercancía y pago de los tributos aduaneros correspondientes. * Los proyectos instalados en las Zonas Francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012 pagarán el impuesto de renta a la tarifa de 15% + Impuesto CREE (Impuesto sobre la Renta para la Equidad, que reemplaza algunas contribuciones de nómina). La tarifa del CREE es del 9% durante los años 2013- 2015 y del 8% a partir del 2016. Las Zonas Francas solicitadas o aprobadas a 31 de diciembre de 2012 se mantienen sujetas a la tarifa del 15% de impuesto sobre la renta y no son responsables del CREE. Inversión en Colombia, Proexport