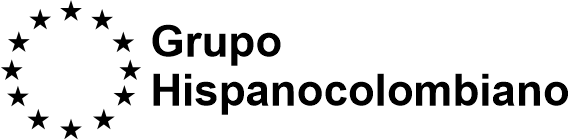Modelos Legales del mundo III Reino Unido: una Justicia que desincentiva los litigios Los británicos presumen de uno de los sistemas judiciales más prestigiosos del mundo. La clave reside en una baja cantidad de juicios y una judicatura especialmente preparada. El Lincoln’s Inn es una de las cuatro asociaciones o colegios donde los barristers – abogados que pleitean ante la corte- deben estar inscritos para ejercer el Derecho en Inglaterra y Gales y cuya sede está en un magnífico edificio en el centro de Londres. “El conjunto es del siglo XII, pero hay una sala que fue construida después, en el siglo XV. A ésa la llamamos New Hall (la habitación nueva)”. Esta anécdota de Andrew Ward, responsable de Competencia en Cuatrecasas en Madrid y barrister del Lincoln’s Inn durante años, ilustra muy bien la mentalidad y el peso de la tradición que marcan el sistema de Justicia en Reino Unido. Este país carece de Constitución escrita. Su modelo legal está basado en los precedentes que dictan los jueces. Muchas de las instituciones que aún hoy perviven en Reino Unido datan del siglo XII, como la distinción entre barristers y solicitors – abogados que no pleitean, al menos hasta hace poco, ante los tribunales-. Y, sin embargo, su sistema parece gozar de plena salud, sobre todo en la jurisdicción comercial, cuyo funcionamiento es calificado como “ágil y rápido” por los expertos. “En un tema de deudas muy claro, los tribunales comerciales británicos pueden resolver incluso en 14 días”, afirma Stuart Percival, socio de Clifford Chance responsable del Departamento de Derecho Inglés en Madrid. ¿Cómo consiguen las Islas esta celeridad con instituciones centenarias? La clave está en los pocos asuntos que llevan los tribunales y en la especialización y profundo conocimiento del Derecho de los jueces. Como revelaba esta misma semana un estudio publicado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Reino Unido es el país con menos casos judiciales entre los grandes de Europa. La propia Justicia incentiva que las partes lleguen a un acuerdo para evitar los juicios. “En la vía civil, el demandado puede ofrecer una cantidad al demandante que luego se consigna ante el juez, por ejemplo, 10.000 euros. Al final, si decide seguir y la indemnización es menor que esos 10.000 euros, aunque gane el juicio, las costas las paga el demandante”, explica Ward. Esta institución es el Payment In. Otra causa de la tendencia de los británicos a resolver sus problemas lejos de los tribunales es el precio de los abogados. “La Justicia es eficiente pero muy cara”, ratifica Ward. Mucho tiene que ver también la eficiencia británica, que, según Percival, lleva a que muchas empresas se sometan voluntariamente a su jurisdicción, con el decisivo papel que juegan los jueces en el sistema. Más 28.000 jueces de paz, que son ciudadanos comunes sin conocimiento del Derecho, dictan sentencia en primera instancia civil y penal en temas de pequeña cuantía (o delitos no muy graves), tal y como aclara Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero. En cambio, los jueces profesionales, que son pocos en relación con otros Estados europeos acceden a su puesto después de décadas de trabajo en los juzgados como barristers. “Es como el final del cursus honorem del abogado. La edad media para el acceso a la judicatura está en los 48 años”, afirma Checa. Para su elección, se convoca un concurso de méritos, no una oposición, que está a cargo de un órgano independiente: Independent Judicial Appointments Commission. El acceso a las ‘dos abogacías’ diferentes del país Barristers y solicitors. Ésas son las dos modalidades durante siglos antagónicas de ejercicio del Derecho en Reino Unido. Hoy día, las diferencias se han hecho más pequeñas – un solicitor puede pleitear ante los tribunales, aunque no es común que lo haga-, pero la tradición sigue otorgando a cada uno un papel diverso. Los solicitors son expertos en leyes que asesoran a sus clientes -los que trabajan en los grandes bufetes-, mientras que los barristers son los encargados de pleitear. Conocen la corte y son expertos en procesal. Un barrister no puede ser contratado ni pagado por ningún cliente: es el solicitor el que encarga al barrister la defensa procesal de su cliente ante los magistrados. Lo esencial de esta distinción, con matices por las sucesivas reformas, permanece hasta hoy. El acceso es también diferente. “Los solicitors deben tener una licenciatura; si ésta no es en Derecho, al menos un año de especialización legal. Luego hay que pasar un año en una Law School, que suele ser muy cara, aunque muchos bufetes pagan las tasas a los alumnos a cambio de que después trabajen para ellos. Finalmente, se debe estar dos años de prácticas en un despacho”, explica Andrew Ward. El camino de los barrister es igual al principio, pero en lugar de ir a una Law School, van a una Bar School. Y deben estar también un año de prácticas en una Barrister’s Chamber. El problema para los barristers es que no tienen bufetes que les bequen los estudios en la Bar School, afirma Ward. Ver:Modelos Legales del mundo IModelos Legales del mundo II Expansión Jurídico.
Hacia una Diplomacia común
Cuando el 1 de diciembre Catherine Ashton asumía su nuevo nombramiento como alta representante para la Política Exterior y de Seguridad común (PESC) de la Unión Europea, la hasta entonces comisaria de Comercio iniciaba una responsabilidad sin precedentes en la historia de Europa. Por una parte, tomaba las riendas de la PESC en uno de los momentos de mayor confusión internacional de las últimas décadas. Por otra, iniciaba el ejercicio de esas responsabilidades con un conjunto de instrumentos que pocos ministros de asuntos exteriores han tenido a su alcance tanto por su poder real como por el desarrollo potencial de los mismos. Más allá de la dificultad del contexto internacional, el principal desafío será la creación de una auténtica diplomacia de la UE: el Servicio Europeo de Acción Exterior. Este cuerpo diplomático de la Unión es una de las principales novedades del Tratado de Lisboa y se convertirá en la herramienta principal de trabajo de Ashton. El Tratado de Lisboa, en su artículo 27.3 señala que “en el ejercicio de su mandato, el alto representante se apoyará en un servicio europeo de acción exterior. Este servicio trabajará en colaboración con los servicios diplomáticos de los Estados miembros y estará compuesto por funcionarios de los servicios competentes de la secretaría general del Consejo y de la Comisión y por personal en comisión de servicio de los servicios diplomáticos nacionales. La organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior se establecerán mediante decisión del Consejo, que se pronunciará a propuesta del alto representante, previa consulta al Parlamento Europeo y previa aprobación de la Comisión”. Estudios de Política Exterior.
Paradojas de la Diplomacia
La ONU respalda hace más de 40 años el reclamo argentino por la soberanía en Las Islas Malvinas, pero las negociaciones nunca se reanudan. Terminado el recuento de votos sobre el futuro del bloqueo económico a Cuba, se hizo oír la voz del libio Ali Treki, presidente de la Asamblea General de la ONU: “Votaron los 192 países miembros, 187 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones”. Una vez más y de modo terminante, se aprobaba la resolución que plantea la necesidad de poner fin al embargo estadounidense contra la isla. Las intervenciones en el recinto habían coincidido en criticar la política de Washington hacia el país caribeño, calificándola de violatoria del Derecho internacional por la imposición de sanciones unilaterales extraterritoriales, en contradicción con medidas emanadas de los órganos de Naciones Unidas. Aún así, el embargo no cesa porque Estados Unidos se niega. En un ejercicio similar, la Asamblea General de las Naciones Unidas viene aprobando resoluciones exigiendo que la Argentina y el Reino Unido inicien negociaciones bilaterales directas sobre la cuestión Malvinas. A partir de la resolución 2065, en 1965, que fuera aprobada de modo contundente (de los 117 miembros de entonces, 108 estuvieron en la Sesión, 94 votaron a favor, ninguno en contra y 14 se abstuvieron, entre ellos el Reino Unido), la comunidad internacional viene reconociendo allí, año tras año la existencia de una disputa de soberanía, definida como una de las formas de colonialismo a la que debe ponerse fin, sin demoras, mediante negociaciones directas de las dos partes. Aún así, las negociaciones no empiezan porque Gran Bretaña se niega. La comparación arroja a un resultado notable: en ambos reclamos, tanto la Argentina como Cuba, obtienen el apoyo de la comunidad internacional para ejercer de modo efectivo su soberanía. En el caso cubano, el embargo estadounidense impacta tan negativamente en la economía y en la vida cotidiana de la Isla que impide la realización de la sociedad conforme a sus propios deseos. En el caso del reclamo argentino por la cuestión Malvinas se trata de crear las condiciones propicias para poder ejercer su soberanía en una parte de su territorio que fuera seccionada por la fuerza. En ambos casos se trata de exigir al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a los Estados Unidos de América que cumplan con el Derecho Internacional y respeten las resoluciones del máximo órgano colectivo de las Naciones Unidas. Paradojas de la política internacional, dos países centrales que gravitan como muy pocos en la arena política internacional, fundadores de las Naciones Unidas y titulares, a la vez, de asientos permanentes en el Consejo de Seguridad, no muestran el más mínimo interés en cumplir el mandato emanado del órgano colectivo más importante de la organización que expresa al Planeta entero. Algo extraño debe estar sucediendo en el mundo cuando dos inquietos y activos países latinoamericanos les reclamamos una y otra vez a las dos máximas expresiones del mundo anglosajón que se conduzcan con mesura, respeten las normas y cambien una imprudente actitud prototípica de otras épocas, por el sobrio cumplimiento de las normas internacionales. Se trata, en definitiva, de que los Estados Unidos y Gran Bretaña homologuen su conducta con las respetables rutinas kantianas habituales en Königsber y abandonen esa macondiana soledad a la que los arroja la comunidad internacional por comportarse, inexplicablemente, como el coronel Aureliano Buendía. Sr. Embajador Dn. Jorge Arguello. Representante Permanente de la República Argentina ante la ONU.
Resumen Internacional 2009
Luego de las fiestas que por estas fechas tan señaladas nos invaden, podemos mirar atrás y analizar los hitos y acontecimientos internacionales de los últimos 365 días. Os dejo el link del reportaje del programa Informe Semanal de la última semana de diciembre del año pasado. Es probablemente el mejor resumen de la Política y las Relaciones Internacionales de 2009. Informe del año: Resumen Internacional Informe Semanal con 3 décadas de emisión ininterrumpida, 1.500 semanas en antena y 6.240 reportajes emitidos, se configura como el programa informativo más veterano de la televisión en España y decano de la televisión en Europa, siendo el más premiado de la historia y el que registra un mayor índice de aceptación. Con 2,5 millones de espectadores fieles durante 30 años, la clave de su éxito es un formato de calidad abierto a la actualidad.
EEUU: Un sistema caro
Modelos Legales del Mundo II Ésta es la segunda entrega de los posts de los sistemas legales de los estados más relevantes del mundo. La complejidad de la Justicia norteamericana la hace demasiado costosa para muchos ciudadanos en la vía civil. “Díganle a mi familia y a mis amigos que los quiero. Díganle al gobernador que acaba de perder mi voto. Y aceleren todo esto: me muero por salir de aquí”. Tal y como demandaba en sus últimas palabras, Christopher Scott Emmett no tuvo que esperar mucho más para salir de ahí: sólo los minutos que tardó en hacer efecto la dosis letal que le inyectaron en una cárcel de Virginia. Convicto del asesinato de un compañero de trabajo, Emmett es hasta hoy el último de la larga lista de ejecutados por el sistema de Justicia en Estados Unidos. La pena capital, que se sigue aplicando en más de una treintena de los 50 estados del país, representa la cruz de un sistema judicial enormemente complejo, hay tantas jurisdicciones como estados, con sus diversos modos de elección de jueces, fiscales y sus propias leyes en todos los ámbitos, pero que destaca por dos características fundamentales: el alto precio de los procedimientos y la extrema litigiosidad. Según todos los expertos, la celeridad de la vía civil es similar a la española. Pero, para las empresas, “es inmensamente más costoso litigar en EEUU que en España”, asevera Camilo Cardozo, asociado senior de DLA Piper en Nueva York. Y la clave está en el procedimiento probatorio civil, conocido como discovery. “Cuando presentas una demanda, el demandado está obligado a entregar al demandante todos lo documentos que guarden relación con el sujeto del litigio”, afirma. Esto puede incluir emails internos de la compañía y un sinfín de papeles que cuesta caro obtener. Además, “el demandante tiene derecho a interrogar al demandado o a testigos. Y estas declaraciones tienen valor probatorio durante el juicio”, asegura el letrado, con ocho años de experiencia en litigios en la capital financiera del mundo. A la complejidad del procedimiento se une el hecho de que gran parte de su peso recae sobre los abogados. “El salario de los letrados por hora facturada es similar o un 20% mayor que en España”, explica Albert Garrofé, socio director de la oficina en Nueva York de Cuatrecasas. Sin embargo, “facturan muchas más horas”, porque son “los abogados los que dirigen el proceso”, subraya. No es de extrañar, pues, que un porcentaje muy bajo de las demandas acaben en juicio. “Alrededor del 90% de los procesos se solucionan antes de la sentencia, mediante acuerdo.”, indica Garrofé. Como en EEUU no hay condena en costas y, por lo tanto, hay que asumir unos costes legales elevados en cualquier caso, es preferible llegar a “un mal acuerdo que tener un buen juicio”, ratifica el abogado de Cuatrecasas. Antonio Herrera, el socio director de la oficina en Nueva York de otro de los grandes bufetes españoles, Uría Menéndez, se muestra de acuerdo: “Las empresas toman decisiones económicas. Por lo general, llegan a un acuerdo sin asumir ningún tipo de responsabilidad”. La carestía del acceso a la Justicia es precisamente uno de los aspectos más criticados del sistema estadounidense. En la vía penal, todo acusado goza del derecho a un defensor de oficio, pero no ocurre lo mismo en la vía civil. Sin embargo, hay numerosos letrados que asumen los costes iniciales del procedimiento a cambio de una remuneración elevadísima (de hasta el 30% o más del total) en caso de victoria judicial. Se trata de los abundantes casos por responsabilidad extracontractual, cuyas indemnizaciones pueden ser astronómicas, puesto que el juez puede imponerlas no sólo para resarcir el daño, sino con afán ejemplificador, lo que se conoce como punitive damages. Pero las principales críticas al sistema norteamericano van dirigidas contra la jurisdicción penal, según Luis García del Río, del bufete homónimo. “Se ve con cierta preocupación la seguridad jurídica en el ámbito penal ya que el número de condenas conseguidas puede actuar como factor de prestigio en la carrera política de los fiscales, como en el caso del ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer”, afirma. La elección de los jueces: del voto popular al mérito Desde 1829, el sistema básico de elección de los jueces estatales es el del voto popular: los candidatos apoyados por diferentes partidos políticos compiten en las urnas por la plaza. A partir del siglo XX, se intentó la elección sin que los jueces se identificaran con ningún partido, pero en la práctica resultó difícil. En 1940, Missouri adoptó un sistema diferente, que fue adoptado por otros estados: el gobernador nombraba al juez a partir de una serie de candidatos presentados por un panel de expertos. Estos sistemas sobreviven hoy, junto al nombramiento directo por el gobernador o el legislativo, que se da en unos pocos estados. Ver:Modelos Legales del mundo I Expansión Jurídico.
La "no presidencia"
La vida en Bruselas, al menos en la burbuja de las instituciones de la UE, se mide en Presidencias, las de Estados que se turnan para liderar los Veintisiete cada semestre y suelen llegar con pretensiones de cambiar Europa en seis meses aunque raramente pasen de coordinar con más o menos destreza las crisis de la estación. En los últimos años, tal vez sólo la Alemania de Angela Merkel puede presumir de haber incidido seriamente en el curso de la historia comunitaria. Pero, incluso tras una Presidencia de huellas borrosas, ver desmontar la decoración de la entrada del Justus Lipsius, la sede del Consejo de la UE, tiene un toque de melancolía: el paso del tiempo está en esas piezas que se van, sean gaviotas británicas, un puente alemán, un globo multicolor francés o un histriónico mapa checo de Europa. Hoy ya no están las sillitas de madera y las lámparas fluorescentes de Suecia, y esta vez, con ellas, se ha ido más que una Presidencia. Ya han llegado las pantallas onduladas que ha elegido el Gobierno español para animar el patio acristalado, pero el rito sabe a pasado. Pocas responsabilidades Del 1 de enero al 30 de junio, España tendrá el primer turno de la nueva UE, donde el presidente del Consejo Europeo no será José Luis Rodríguez Zapatero, sino Herman Van Rompuy, el ex primer ministro belga, más conocido por sus dotes poéticas que diplomáticas y elegido por dos años y medio para presidir el Consejo. Y Carl Bildt, el ministro de Exteriores sueco, no le pasa el testigo a Miguel Ángel Moratinos, sino a Catherine Ashton, la poderosa Alta Representante de Política Exterior de la Unión que esta Navidad se dedica a estudiar sus dossiers, la mayoría desconocidos para la novata internacional. Bildt recordaba hace unos días que la de Suecia ha sido “la última de las Presidencias rotatorias en Asuntos Exteriores”. Y también Moratinos reconocía su escaso papel en el turno español, según el Tratado de Lisboa en vigor desde el 1 de diciembre. “Aquí hay nuevos representantes, nuevos dirigentes europeos, que serán los que impulsen la UE el primer semestre de 2010”, dijo el ministro español. Aún así, “la nueva era” llega con poca alegría. Tras una década de lucha institucional y tres ‘no’ en referéndum contra las reformas de la UE, los Gobiernos optaron en noviembre por dos personas para representar a la Unión en el exterior por motivos internos, como el consenso y el equilibrio entre partidos y sexos. El poder del Parlamento Los Gobiernos tendrán que vérselas, de hecho, con eurodiputados reforzados con ‘Lisboa’ y, según confiesan hasta los más tranquilos, con “ganas de pelea”. Hasta el 26 de enero, como pronto, la Eurocámara no aprobará la nueva Comisión Europea, de cuyas iniciativas depende que los ministros no se aburran dando vueltas a las viejas. Mientras, en dos cumbres en Bruselas, una a principios de febrero y otra a finales de marzo, la UE intentará relanzar la desafortunada Estrategia de Lisboa, que prometía hace una década hacer de Europa el centro de la innovación mundial en 2010 y que no ha cumplido ni sus objetivos más tímidos. El mundo.
Hola ¿es el enemigo?
Las dos Coreas, que permanecen separadas desde el final de la guerra en 1953, podrán reinterpretar a partir de la próxima semana los delirantes chistes bélicos del inigualable humorista Gila y avisarse antes de atacar. Dentro del reciente deshielo tras la escalada de la tensión vivida hasta el verano, Seúl y Pyongyang podrán llamarse por teléfono y preguntar por el enemigo para asegurarse de que tienen balas de sobra para todos antes de lanzar sus respectivas ofensivas militares. El Paralelo 38 Bromas aparte, Corea del Norte y Corea del Sur pondrán en marcha un nuevo «teléfono rojo» para facilitar sus comunicaciones a través de la Zona Desmilitarizada que marca la frontera entre ambos países a la altura del Paralelo 38. Para ello, y según anunció ayer el portavoz del Ministerio para la Reunificación de Corea del Sur, Chun Hae-sung, sus Ejércitos contarán con nueve canales de comunicación a través de modernos cables de fibra óptica. Dichos cables sustituirán a los antiguos de cobre que, hasta ahora, enlazaban varias líneas telefónicas de seguridad a ambos lados de la Península Coreana. El año pasado, el régimen estalinista que dirige el «Querido Líder» Kim Jong-il cortó algunas de ellas como represalia por el endurecimiento de la postura del Gobierno surcoreano tras la subida al poder del presidente conservador Lee Myung-bak. Aunque la división de las dos Coreas representa la última frontera que queda de la Guerra Fría, las relaciones entre Seúl y Pyongyang parecen vivir un momento de distensión gracias a la histórica visita en agosto del ex presidente de EE.UU., Bill Clinton, para liberar a dos periodistas americanas detenidas. Con la fuerza que le dio su segundo ensayo atómico en mayo, el régimen de Kim Jong-il se ha mostrado dispuesto a volver a las negociaciones a seis bandas de Pekín sobre su desarme nuclear a cambio de reconocimiento diplomático, ayuda humanitaria y petróleo. Sumido en un profundo estancamiento, Corea del Norte, el país más hermético y aislado del mundo, se enfrenta a un momento crucial por la reciente depreciación de su moneda nacional, que ha provocado insólitas protestas ciudadanas después de que millones de personas perdieran los exiguos ahorros de su vida. ABC.
Expertos consideran "de muy buena educación" reverencia de Obama ante Akihito
Expertos japoneses en protocolo consideran de “muy buena educación” la profunda reverencia que el presidente estadounidense, Barack Obama, dedicó al emperador de Japón, un gesto que criticaron sin embargo los sectores más conservadores de EEUU. Hace casi un mes Barack Obama fue recibido por el emperador Akihito y la emperatriz Michiko (en la fotografía) en Tokio dicha visita de Estado supone la consumación del nuevo orden internacional que nace en Asia. El presidente de Estados Unidos se propone colaborar con China en su nuevo papel de gran potencia, considerando el auge incontenible del gigante asiático “una fuente de fortaleza” y no una amenaza para la comunidad internacional. Obama fue recibido en noviembre en Tokio por el emperador nipón, Akihito, al que saludó con un apretón de manos y una reverencia de casi 90 grados, lo que en algunos círculos conservadores de EEUU se consideró un gesto demasiado sumiso. Sin embargo, un ex responsable de protocolo del Ministerio nipón de Exteriores, Kiyoshi Sumiya, indicó al diario japonés Asahi que la alta estatura del presidente estadounidense (1,87 metros) y su peso podría explicar una inclinación mayor de lo normal. “Probablemente no está acostumbrado a inclinarse” para saludar, una costumbre propia de Japón, aseguró Sumiya. Entre los comentarios recogidos por los medios de comunicación japoneses se menciona además el apretón de manos con el emperador, que se produjo al mismo tiempo que la reverencia, una coincidencia que en Japón se considera poco apropiada. No obstante, los especialistas japoneses en protocolo están de acuerdo en que hubiera sido peor si Obama no hubiera estrechado la mano del emperador cuando éste se la ofreció. En cuanto a la polémica reverencia, el secretario general de la asociación de Protocolo de Japón, Nobuko Akashi, aseguró que “con la profunda inclinación que realizó cuando se encontró con el emperador, Obama mostró su respeto”. La imagen del líder de EEUU inclinado ante el emperador Akihito, colgada en varias páginas de internet, ha dado la vuelta al mundo y en Washington ha levantado un vivo debate sobre si el gesto fue apropiado o demasiado sumiso para el presidente de la primera potencia mundial. La polémica llevó incluso a la intervención del Departamento de Estado de EEUU, que en un comunicado subrayó que “el protocolo, en general, es respetar las costumbres y tradiciones del país anfitrión. Le Monde Diplomatique.
La Prensa Internacional opina sobre la Cumbre de Copenhage
La cumbre de Copenhague sobre el clima constituye la prueba de la incapacidad de los dirigentes del planeta para ponerse de acuerdo en un proyecto común esencial para la supervivencia de la Humanidad. Así lo estima la prensa mundial. El diario norteamericano ‘The Washington Times’ ha denunciado el “fracaso” de los dirigentes del mundo para alcanzar pactos, evocando un “día frío para Obama en Dinamarca”. Para ‘The Washington Post’, que hablaba de un acuerdo “carente de ambición”, los “gobiernos deben hacerlo mejor”. El periódico insta al Senado estadounidense a adoptar la legislación sobre el clima, actualmente bloqueada en el Congreso. Para el periódico danés ‘Berlingske Tidende‘, de ideas conservadoras, “los dirigentes del mundo estuvieron dispuestos, en un momento dado, a concluir un acuerdo, la voluntad que no estaba en la cita”. Si bien “la más caótica de las conferencias debe dar a las Naciones Unidas razones para un gran examen de conciencia”, según un editorial de este diario. Para ‘Politiken’, de centroizquierda, “el fracaso es global, no local”. “La realidad es que el mundo no está suficientemente maduro para ser gobernado en comunidad”, agrega. ‘El fiasco de Copenhague o los límites del Gobierno mundial’, ha tituladoel diario francés ‘Le Monde‘, según el cual “la reunión viró hacia el desorden e ilustró la fuerza creciente de China”. El texto adoptado “abandona la filosofía del protocolo de Kioto, que imponía una limitación de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero a sus participantes”, añadía el rotativo. Frustración entre los periódicos europeos “Negociado en su versión final sobre todo entre China y Estados Unidos,el acuerdo evidencia la marginación de la Unión Europea “. “China y Estados Unidos, ausentes del protocolo de Kioto, están incluidos y lideran oficialmente a los que luchan contra el recalentamiento”, ha recalcado el diario ‘Le Journal du Dimanche‘. Ese aspecto de las predominantes opiniones de China y Estados Unidos también ha aparecido en el titular de portada del diario español ‘El País‘, que ha plasmado ‘EEUU impone al mundo su ley ante el cambio climático’. Por su parte, EL MUNDO ha dado testimonio de los escasos frutos de la Cumbre. Este diario ha destacado en su primera página: ‘La lucha contra el cambio climático queda congelada’. Mientras, ‘ABC‘ ha expuesto en sus páginas interiores ‘Copenhague duerme el sueño de los justos’, acompañando la idea con las imágenes que atestiguan la somnolencia de algunos de los conferenciantes, que no pudieron aguantar con los ojos abiertos tantas horas de negociaciones. El periódico portugués de referencia ‘Jornal de Noticias‘ subraya: “El sistema de negociación multilateral probado por Naciones Unidas ha resultado un fracaso y no resolverá el problema que amenaza la Humanidad”. “Copenhague nos enseña varias lecciones. China es una potencia con un peso decisivo en la escena internacional, Brasil es una estrella emergente, Europa tiene grandes ambiciones pero poca influencia y Estados Unidos no cambia mucho, con o sin Barack Obama”, concluía la publicación lusa. En la prensa griega, en conjunto muy negativa sobre los resultados de la cumbre de Copenhague, ‘Eleftherotypia‘, de posturas de izquierdas, considera que “los grandes contaminantes del mundo han impuesto en resumidas cuentas en Copenhague un acuerdo imperfecto que no corresponde en absoluto con las esperanzas de un compromiso mundial para limitar el recalentamiento del planeta”. En Alemania, ‘Bild am Sonntag‘ escribe que “las esperanzas todavía residen en Angela Merkel”, quien propuso acoger una reunión sobre el clima en junio en Bonn para preparar la conferencia próxima sobre el clima de México, a finales de 2010. El Mundo
Kofi Annan Ex secretario general de la ONU
Ha estado diez años al mando de la diplomacia mundial En la esfera de la elegancia, no hay nadie en el mundo que compita con un cierto tipo de señor africano, llegado a una cierta edad. En el caso de Kofi Annan es una elegancia que, independientemente de sus impecables trajes y de sus exquisitos modales, se expresa en un fino equilibrio químico entre la solemnidad y la simpatía. Ghanés, de 71 años, Annan posee una visión única del mundo: por un lado, panorámica, legado de su década como secretario general de las Naciones Unidas; por otro, bifocal, consecuencia de conocer la cultura occidental (ha vivido en Europa o Estados Unidos más de 40 años y su mujer es sueca) con la misma intimidad que conoce los secretos del continente en el que nació.Tras dejar Naciones Unidas a finales de 2006, tras cinco años de agrios enfrentamientos con el Gobierno de George W. Bush, especialmente sobre la guerra de Irak, Annan se dedica a promover las actividades de la fundación que lleva su nombre. Su objetivo es utilizar la credibilidad, el prestigio, la experiencia y los contactos de alto nivel acumulados durante casi medio siglo en la ONU para asesorar a líderes mundiales, mediar en conflictos (en Kenia, hace dos años, paró una guerra civil) y combatir la pobreza. Annan trabaja en su despacho de Ginebra (Suiza). Empezó haciendo lo que en los círculos diplomáticos llaman un tour d’horizon de la situación mundial. P. ¿En otros lugares es tan complicada como en África?Pregunta. Veinte años después de la caída del muro de Berlín, ¿no siente a veces, observando el mundo actual, cierta nostalgia por las sombrías certidumbres de la guerra fría? ¿No era, aunque parezca curioso, un lugar más estable y menos peligroso? Respuesta. Cuando uno piensa en la guerra fría, las grandes potencias tenían sus esferas de influencia, contaban en todo el mundo con dirigentes a los que controlaban o sobre los que tenían una influencia considerable. Además, intervenían en muchas de las guerras civiles que estallaban, así que, en cierto sentido, podían encender o apagar la situación. Podían controlarla. Hoy, no hay control. Se ha convertido en un sálvese quien pueda, y en algunas guerras civiles prolongadas se ven atrocidades impensables. Por suerte, hoy hay menos guerras civiles en África que hace 10 ó 20 años. Pero las que sigue habiendo son absolutamente brutales. No hay más que ver lo que sucede en el este de la República Democrática del Congo, el norte de Uganda, con el Ejército de Resistencia del Señor, lo que ocurre en Somalia, las luchas políticas en Sudán, tanto en el norte como en el sur, como en Darfur, y ver que no parecemos ser capaces de controlarlo. Durante la guerra fría, con un poco de esfuerzo, contactos y llamadas telefónicas, era posible calmar la situación, apagarla. Hoy podemos ver que los somalíes tienen a todo el mundo atado de pies y manos con su piratería. Nadie tiene ni idea de cómo controlar esos elementos ni tiene la suficiente influencia sobre Somalia, ni desde dentro ni desde fuera, para acabar con el fenómeno. Es decir, en ciertos aspectos, desde el punto de vista geopolítico y de las guerras civiles, la situación es mucho más complicada y mucho peor. R. Veamos Oriente Próximo. Podemos observar esa región, y no estoy hablando sólo de Israel y Palestina sino de Oriente Próximo en general, ver lo que ocurre hoy entre israelíes y palestinos, la falta total de avances en el proceso de paz, la relación entre Israel y Líbano, Israel y Siria, Irak. Y de ahí a Irán, y a Afganistán, y a Pakistán. Además de todo eso está la división entre suníes y chiíes, que no se limita a Irak, es un problema regional, y, por supuesto, la cuestión nuclear en Irán y Corea del norte, así que tenemos una situación muy difícil. P. ¿Latinoamérica? R. Durante 10 o 15 años estuvo más tranquila y con un buen desarrollo político, económico y social; hoy vemos nuevas tensiones. Por primera vez en una generación hemos tenido un golpe de Estado, el de Honduras. Hay tensiones entre Venezuela y Colombia. Tenemos que vigilar también lo que ocurre en esa región. P. Entonces, ¿está mejor hoy el mundo? R. Creo que tenemos algunas amenazas nuevas y que algunas de las viejas están volviendo, quizá con más peligro, y no sabemos cómo abordarlas. Es decir, desde mi punto de vista, vivimos en un mundo muy complejo y difícil y, además, tenemos que enfrentarnos al problema abrumador y general del cambio climático, que es tal vez la mayor amenaza que nos aguarda y tiene un impacto sobre prácticamente todo lo que hacemos. P. ¿Ve alguna luz en ese túnel? R. Sí. Estuve en China hace dos semanas y los chinos, por suerte, están empezando a darse cuenta de que la mayor limitación para su desarrollo y su crecimiento puede ser el medio ambiente. P. Hasta ahora se han resistido… R. Es verdad. Pero ahora ven la contaminación en Pekín, ven la desertización, son conscientes de la escasez de agua y el impacto sobre la gente en las provincias, y comprenden que tienen que hacer algo o se encontrarán con grandes dificultades. Es un país al que siempre le ha preocupado el caos, así que están deseando hacer todo lo posible para impedir que se produzca. Por supuesto, con el cambio climático llegan las sequías, las inundaciones, la escasez de alimentos y muchas otras cosas a las que todavía no sabemos cómo enfrentarnos. P. Y luego está la crisis económica mundial… ¿Tiene el mundo el liderazgo que necesita para afrontar estos vastos y complicados retos? R. Tenemos un problema verdaderamente grave: debemos abordar todas esas cuestiones en un momento en el que existe desconfianza en los líderes, tanto empresariales como políticos. Y yo trato de explicar a mis amigos políticos que deben ponerse en el lugar del hombre de la calle. Cuando una persona corriente necesita ayuda, no puede pagar sus